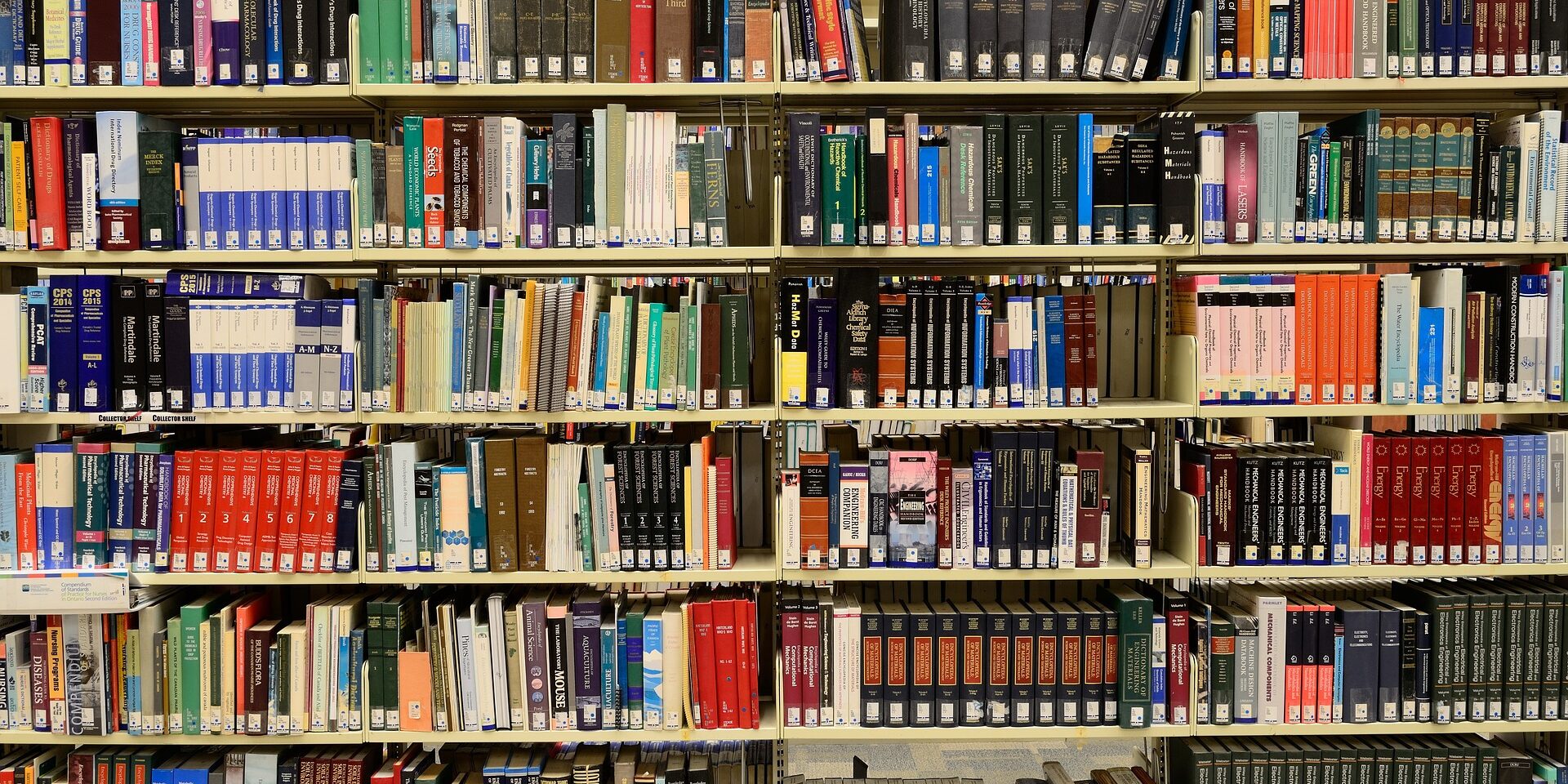El desafío de la educación en la universidad
“Queremos una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer”… tal es la consigna con la cual se expresa ese joven en medio de la tumultuosa Marcha de los Pueblos, movilización ambiental realizada en el contexto de la última Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible -Río+20. Podríamos preguntarnos si es éste un reclamo hacia el sistema educativo en general y si es así qué relación hay entre esta proclama y los reclamos en torno al ambiente, considerando el contexto de la marcha en la que se inserta. Este cartel se configura así en una primer provocación, una invitación a pensar el desafío de nuestra Universidad como productora de conocimiento, en lo que hace a Educación, Ambiente y específicamente con la enseñanza de lo ambiental: la Educación Ambiental.
Podemos hablar de ambiente sin hablar de educación? Podemos hablar de ambiente sin hablar de pobreza, poder, marginación, condiciones de trabajo, condiciones de salud, de enseñanza? Podemos hablar de ambiente y educación sin remitir a cuestionarnos qué tipo de educación, para qué, para quienes, es decir su sentido pedagógico, social y político? Podemos hablar de educación ambiental universitaria sin cuestionar e indagar respecto del rol social de la Universidad? Estas son algunas consideraciones sobre las cuales me gustaría avanzar en este espacio.
Lo ambiental como crisis social
Los temas y problemas ambientales en general, ocupan el interés de numerosos científicos, académicos y políticos desde la década del ´60 cuando comienzan a evidenciarse este tipo de conflictos a escalas regionales y mundiales. Sin embargo, su abordaje muchas veces queda reducido a proyectos de investigación o estrategias de gestión que entienden el cuidado de los recursos naturales -bienes comunes- en sentido restringido a la conservación de ecosistemas, de alguna especie de flora o fauna en peligro o, de extracción sostenida de minerales, en el mejor de los casos respondiendo a metas inscriptas en marcos clásicos de desarrollo desde los cuales se pretende la conservación de recursos para no agotarlos, concibiéndolos como base para un progreso social continuo: progreso que sabemos, no es para todos, no mide los impactos de contaminación o sobreexplotación de la naturaleza, ni el consecuente deterioro ambiental y de las condiciones de vida para las comunidades afectadas. Este posicionamiento frente a lo ambiental configura un modelo de interpretación y acción sobre la realidad fuertemente difundido, globalizante y que además es estimulado por los medios de comunicación en términos de consumo.
En paralelo, hemos ido construyendo y consolidando una vertiente de Pensamiento Ambiental en Latinoamérica (PAL), que reconoce y asume que la crisis ambiental no se reduce al deterioro de ecosistemas, ni a los problemas de extinción de especies, contaminación o cambio climático. Estos son algunos síntomas emergentes de la crisis, pero no constituyen sus causas estructurales. Entendemos que las causas profundas arraigan en el modelo de desarrollo hegemónico; modelo de producción, consumo y distribución que se basa en una lógica mercantilista y economicista del mundo, de la naturaleza, de los hombres y mujeres; que aleja al ser humano de la naturaleza y provoca una creciente inequidad e injusticia social. Al mismo tiempo, la crisis ambiental marca los límites del modelo de conocimiento que instauró la modernidad. Modelo que acompaña esta lógica productiva y que fragmentó el conocimiento al tiempo que desconoció las múltiples formas posibles de conocer, legitimando y naturalizando ciertas miradas y formas de entender, ser y estar en el mundo.
En esta línea de pensamiento, la crisis ambiental es una crisis social. Inscripta en estos marcos, la Educación Ambiental convoca un llamado a la reflexión respecto de los mecanismos mediante los cuales se legitimó y naturalizó ese modelo de desarrollo, marcando en este sentido el límite de un mundo construido sobre una visión de totalidad, universalidad y objetividad del conocimiento. Pone así de manifiesto la necesidad de repensar el pensamiento en el que hemos sido formados, desfundamentando y desnaturalizando la mirada con que la ciencia ha abordado la cuestión ambiental, para abrir desde allí el campo hacia nuevas perspectivas de indagación que orienten la construcción de un futuro sustentable, justo y diverso.
Inscripta en este marco, el gran desafío de la Educación Ambiental contemporánea, dimensionada como práctica política, crítica y emancipadora, es promover procesos tendientes a una profunda reconceptualización de la relación sociedad-naturaleza desde perspectivas epistemológicas que arraiguen en el pensamiento de la complejidad; la interculturalidad y el diálogo de saberes; la problematización del lugar del conocimiento, de la racionalidad, del saber y de la ética, en constante diálogo con prácticas contextualizadas desde lo local y regional.
Universidad y Educación Ambiental en Latinoamérica. Desafíos pendientes
La problemática ambiental no puede comprenderse sin analizar la forma en que nuestros países y la región en general se inscriben en el contexto internacional a nivel político, de mercado y específicamente de mercado de conocimiento. Es aquí donde volvemos a preguntarnos respecto del rol de la Universidad en cuanto generadora de conocimiento en materia de ambiente, desarrollo, sustentabilidad y educación ambiental.
Un valioso documento que constituye una base para repensar algunos caminos en la educación superior, es la denominada Carta de Bogotá. La misma, resultante del Primer Seminario Latinoamericano sobre Universidad y Medio Ambiente1 insistió en que la dependencia tecnológica y económica de los países de América Latina y el Caribe es al mismo tiempo una dependencia ideológica y cultural; y que esta problemática atañe a las universidades por ser centros que participan en la reproducción de las formaciones ideológicas, en la generación de recursos técnicos y en la transformación del conocimiento. Se sostiene en esta Carta que “Las universidades tienen la responsabilidad de generar una capacidad científica y tecnológica propia, capaz de movilizar el potencial productivo de los recursos naturales y humanos de la región a través de una producción creativa, critica y propositiva de nuevo conocimiento para promover nuevas estrategias y alternativas de desarrollo.”
Es de destacar la vigencia de estos principios, redactados en pleno auge del neoliberalismo que logran articular la complejidad de lo político, lo económico y lo educativo en la matriz ambiental, en términos de pensamiento propio para la creación de conocimiento y alternativas de desarrollo. Y es interesante sobre todo volverlos presente, al analizar lo que falta aún transitar en materia de ambiente, gestión ambiental y educación ambiental en el contexto de los actuales gobiernos latinoamericanos que se plantean e impulsan fuertemente la independencia económica y tecnológica de los grandes monopolios así como la soberanía territorial y política.
Estos posicionamientos cobran aun mayor relevancia al ponerlos en tensión con lo expresado en el documento “El futuro que queremos” adoptado en Río+20, donde los gobiernos expresaron que el pleno acceso a una educación de calidad para todos es “condición esencial para lograr el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la igualdad entre los géneros, el adelanto de la mujer y el desarrollo humano (…)” y por tanto deciden “(…) mejorar la capacidad de nuestros sistemas educativos a fin de preparar a las personas para que puedan lograr el desarrollo sostenible, en particular mediante una mayor capacitación de los docentes, la elaboración de planes de estudio relativos a la sostenibilidad, la elaboración de programas de capacitación que preparen a los estudiantes para emprender carreras en ámbitos relacionados con la sostenibilidad y hacer un uso más efectivo de la tecnología de la información y las comunicaciones para mejorar los resultados del aprendizaje”. Aquí cabe preguntarnos entonces si alcanza con esto o es vaciar de contenido a la EA, a la enseñanza, a lo ambiental, a la universidad. Pensar una Educación Ambiental transformadora implica cuestionar no solo el modelo de desarrollo hegemónico y su devenir sociohistórico, sino también los enfoques teórico-metodológicos con los que se ha pretendido conocer y explicar la realidad. Requiere de una fuerte redefinición epistemológica que implica, entre otros aspectos desandar algunos pedagogismos encubiertos en currículos ambientalizados o devenidos en nuevas carreras ambientales, que reproducen las relaciones de poder, producción, distribución y consumo del modelo hegemónico.
Universidad y Educación Ambiental en Latinoamérica. Desafíos posibles
El ambiente como emergente en la interacción sociedad- naturaleza, con sus raíces en una urdimbre de procesos culturales, políticos, ecológicos y económicos viene a constituirse en un punto de convergencia entre las fragmentadas orientaciones disciplinares. Desde esta conceptualización, ya no puede abordarse desde cada disciplina, pues ninguna es capaz por sí misma de explicar la trama que lo constituye. Ello nos desafía en cuanto a la producción de conocimiento, haciendo necesario desarrollar nuevas líneas de investigación y formación que consideren tal complejidad como reto en la construcción de un nuevo saber.
En este sentido, el saber ambiental abre hacia una nueva perspectiva epistemológica que problematiza los paradigmas de la ciencia positivista. La pregunta es: ¿Está la Universidad preparada para indagar estas nuevas perspectivas? ¿Podremos salirnos de las amarras conceptuales, anquilosadas y fragmentadas en las que hemos sido formados… de estas estructuras compartimentadas que impiden nuevas ideas? ¿Cómo tender los puentes, en la construcción de una ética que respete no sólo la diversidad biológica sino, la diversidad cultural, arraigando en la justicia social y la democracia participativa?
¿Qué se requiere para transitar estos nuevos caminos? Consideramos que es posible el cambio, pero no hay una respuesta ni receta única sobre cómo lograrlo. Éstos caminos se están construyendo en el propio transitar, y algunas miradas que pueden contribuir en este proceso consideran la necesidad de:
Construir una universidad que piense lo ambiental desde otro paradigma, repensar en el contexto latinoamericano desde nuestras identidades, entendiendo la sustentabilidad no sólo como conservación de la biodiversidad sino también como justicia social y ambiental, respeto, reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, y fortalecimiento de la democracia participativa.
Escuchar a Otros. Otros saberes, otros sentires, otros conocimientos, otras formas de pensar el mundo, otras formas de verlo, conocerlo, vivirlo. Abrir la universidad a los múltiples sentidos existenciales y experienciales. Conjugar los saberes técnico- científicos con los populares, con los originarios étnicamente diversos. La educación ambiental es diálogo de saberes, es construcción conjunta de conocimientos no sólo desde y entre las disciplinas, sino también con los saberes no académicos legitimando el diálogo intercultural. La crisis ambiental requiere la producción de nuevos saberes y nuevas ideas. Como dice el dicho popular, no se trata de “ dibujar otra cosa, sino de otro modo de dibujar” y el diálogo con otras formas de conocimiento enriquece las posibilidades de romper con nociones hegemónicas y globalizadoras.
Repensarnos institucionalmente… a que intereses responde la Universidad…? ¿A la demanda de la gente, de las comunidades o a la demanda del mercado y las multinacionales? ¿Qué líneas de investigación se priorizan? ¿Qué tipo de investigación? Trascender la investigación básica para abrir paso a la investigación con participación: ciencia post normal, ciencia con la gente. Decía Jauretche “El país necesita una Universidad profundamente politizada; que el estudiante sea parte activa de la sociedad y que incorpore a la técnica universalista la preocupación de las necesidades de la comunidad, el afán de resolverlas, y que, por consecuencia, no vea en la técnica el fin, sino el medio para la realización nacional»2.
Problematizar el sentido de nuestras prácticas en investigación, extensión y docencia. Trabajar desde lo histórico, lo ideológico, los procesos, la incertidumbre. Atreverse a los datos e información cualitativa. Trabajar un problema ambiental no sólo desde lo técnico o desde una calificación absoluta del mismo, sino desde el conflicto: las percepciones de los involucrados, sus diversos intereses, sus causas estructurales. Recuperar las representaciones sociales para reconocer en ellas significados múltiples y develar las contradicciones entre valores, intereses, poder y racionalidad.
Pensarnos desde nosotros mismos, desde nuestra identidad regional y latinoamericana. Resistir la colonización de nuestros saberes y revalorizar los conocimientos locales. Reflexionar y poner en discusión el devenir socio-histórico del modelo hegemónico de desarrollo. Analizar qué ejemplos locales, regionales o nacionales se reflejan en él, tanto como las manifestaciones que surgen en términos de un desarrollo alternativo, con fuerte énfasis en la producción local y con menor dependencia de la globalización extractivista y primaria de materias primas, mercancías e insumos. La pedagogía ambiental es un proceso eminentemente libertario.
Cuestionar los dispositivos educativos que uniforman y colonializan el pensamiento y el conocimiento; los modelos mentales de la realidad, que legitiman y naturalizan determinadas concepciones sobre la vida, los territorios de vida y la manera en que somos y estamos en ellos. En este sentido, contribuir a promover una “nueva racionalidad productiva”3 para romper con la idea de mercado global como ley suprema de la economía tanto como con la ideología del progreso y desarrollo como meta en nuestras vidas.
La Participación, entendida como proceso pedagógico “permite no solo la comprensión de una concepción amplia de democracia, sino también la construcción de estrategias que la hagan viable”4. Parte de asumir la educación como estrategia fundamental de cambio y la EA inscripta en este contexto como posibilitadora de profundas transformaciones en la relación sociedad- naturaleza, a partir de la participación critica y responsable, reinventando nuevas formas de leer la realidad y de actuar en ella atento las posibilidades que brinda pensar con otros, desde la diversidad cultural. Posibilita una universidad que contribuya en la reformulación de políticas, con todas las tensiones y contradicciones que ello implica.
Horizonte
Los pueblos altoandinos tienen una expresión que ha sido generalizada como Vivir Bien. El Suma Qamaña5 aymara, que se traduce como vida en plenitud, Vivir bien, Saber vivir y Saber convivir en equilibrio y armonía; el Sumak Kawsay6 quechua que se traduce como el proceso de la vida en plenitud, en equilibrio material y espiritual; o el Vivir Bien desde el pueblo Kolla de nuestro país, que comparte los principios de vida en armonía y comunidad, crecer con la naturaleza y no en contra de ella, y para quienes «El ser humano es tierra que anda”. Entonces, y en un repensar con Otros la Educación Ambiental en y desde la Universidad, esto nos convoca a pensar en términos de sustentabilidad volviendo el conocimiento hacia la vida, y en ello:
. Asumir la responsabilidad de romper con la homogeneidad y hegemonía del capital sobre nuestras vidas, controladas a través del mercado.
. Superar la racionalidad económica e instrumental en la que hemos sido formados, para abrirnos a una racionalidad mas social.
. Abrir caminos y aproximaciones mediante la gestión y enfoques integrados.
. Entender la sustentabilidad como estrategia para generar oportunidades en un mundo más sano, más justo, menos conflictivo, reconociendo la pluralidad de cosmovisiones y de formas de habitar los diversos territorios de vida.
. Buscar y construir alternativas de vida, en un mundo que se nos presenta de manera única, unidireccional, arrebatador de libertades para elegir y para ser.
. Abordar los problemas cotidianos, en el marco de los complejos procesos que los constituyen sin caer en la desesperanza.
. Impulsar procesos de cambio desde la creatividad, los deseos, la pasión, la voluntad individual y colectiva.
En definitiva atrevernos a considerar la Universidad como dispositivo de poder, que posibilita llevar adelante la sustentabilidad -no sólo discutirla- desde una práctica crítica, emancipadora y liberadora que considere la unidad y los procesos de la vida en la conciencia de que todo vive, todo está integrado y es interdependiente. Ello requiere una educación libre y digna que enseñe a sentir y, como señala la pancarta inicial “una educación que enseñe a pensar” comprometida no sólo con el futuro, sino también con el aquí y ahora.